
Los actos que no tienen consecuencias para los demás parece que deberían quedar fuera de la moral, y por tanto no tendría sentido que existiera una moral privada. Pero imponernos normas a nosotros mismos es útil: las normas de la moral privada pueden hacer más eficaz nuestra búsqueda de la felicidad.
¡Ya la decía yo!
Hay veces que en el contexto de una explicación que te parece razonable, o que procede de alguien a quien consideras una fuente fiable, aparece una idea que coincide con algo que tú siempre habías pensado pero que no sabías muy bien cómo se podía fundamentar. Me refiero a algo que siempre habías creído sin saber muy bien por qué, a algo que intuías confusamente. Y de repente encuentras la fundamentación de una de tus creencias más arraigadas, de una creencia que “veías tan clara” que no estabas dispuesto a renunciar a ella de ninguna manera aunque no eras capaz de demostrarla.
Este tipo de hallazgos constituyen una experiencia satisfactoria pero peligrosa, como sucede con todo aquello que te provoca la exclamación: “¡Ya lo decía yo!”. Es satisfactoria porque halaga tu ego, está claro. Pero es peligrosa porque genera, de entrada, una realimentación indeseable. Suele pasar en estos casos lo mismo que le pasa al supersticioso que no sale de casa sin su amuleto, y en general no le ocurre nada destacable, pero un día que algo le sale especialmente bien, exclama: “¡Funciona, la pata de conejo!”. Y un día que se olvida de ella y pierde el autobús, reflexiona amargamente: “Sin la pata de conejo todo son desgracias”. Aunque haya una causa clara para la pérdida del autobús, y es que se ha levantado tarde, lo que ha provocado también el olvido del amuleto.
No puedo evitar traer aquí un chiste que aparece en el libro Platón y un ornitorrinco entran en un bar, que recomiendo a cualquiera con interés por la filosofía y con sentido del humor. Además el chiste resulta oportuno por razones que más adelante se verán. Trata de una mujer que cada día a primera hora sale a la puerta de casa y reza una oración en la que pide a Dios que mantenga alejados los tigres de su hogar. Su vecino escéptico está harto de verla, y un día no puede aguantar más y le dice: “¡Señora, que por aquí no hay tigres!”. Al escucharlo, ella eleva los brazos al cielo y exclama: “¡Gracias, señor, por escucharme!”.
Por tanto la situación es peligrosa para tu sentido crítico, pero también lo es para tu ego. Porque de repente te das cuenta de que eres muy listo: habías descubierto por ti mismo una verdad cuya demostración no es fácil. Siempre habías sospechado que eras muy listo, pero nunca te habías atrevido a reconocerlo. A reconocer que lo pensabas, quiero decir. Y ahora has obtenido una prueba de ello. Eso (que eres muy listo) también ha quedado demostrado, además de tu creencia. Siempre está bien que te ayuden a elevar tu autoestima, pero no me parece muy sano que sea de esta manera.
No obstante lo que más peligro corre es tu capacidad crítica. Creías algo que no tenías derecho a creer, porque no lo podías demostrar. Ahora conoces una explicación que parece que te da derecho a creerlo, y te regodeas en tu creencia sin ningún tipo de escrúpulo. Si estuvieras en el caso contrario, es decir, si lo que acabas de descubrir fuera la demostración de una idea que choca con tus creencias, la analizarías de arriba abajo, y luego de abajo arriba, de derecha a izquierda y de izquierda a derecha, por delante y por detrás, para cercionarte de que todo es correcto. Y si al final no encontraras ninguna pega, es muy posible que concluyeras: “Creo que hay un error, pero no soy capaz de verlo”.
Pues esto mismo sucede, pero al revés, en el caso que estoy comentando. En vez de exceso lo que hay es ausencia de espíritu crítico. La explicación que fundamenta una creencia tuya anterior ni siquiera te tomas la molestia de leerla o escucharla hasta el final: de entrada ya sabes que es cierta. La explicación funciona como refuerzo psicológico de tu creencia, no como demostración lógica. Y esa creencia queda tan reforzada que tal vez te impida ver lo que hay más allá. Durante mucho tiempo.

Como beber un vaso de agua
Hace mucho, cuando empezaba a estudiar ética filosófica, tuve una experiencia de este tipo. Yo tenía mucho interés en conocer los fundamentos filosóficos de la conducta moral, y la principal razón era, seguramente, el deseo de conocer los fundamentos filosóficos de mis propias creencias morales. El caso es que leí una definición de moral que se me quedó grabada de manera indeleble en mi archivo de verdades, porque fundamentaba algunas de mis ideas previas. Decía así, más o menos:
“La moral trata de las normas de conducta que hemos de seguir en nuestra relación con las demás personas. No entran dentro del campo de la moral los actos que no afectan a nadie más que a nosotros mismos, como por ejemplo, beber un vaso de agua”.
“¡Claro, es lo que yo siempre he creído!”, pensé. En aquella época yo estaba muy interesado en criticar la moral religiosa, pero a menudo las críticas a normas morales concretas degeneraban en discusiones interminables. Yo intuía confusamente que uno de los problemas de las normas de la moral religiosa es que son demasiado numerosas. Es decir, la religión regula conductas en las que la moral no debería entrar. Un ejemplo fácil: lo que comemos. ¿Qué tienen que ver con la moral el ayuno, la abstinencia de carne, o la abstinencia de la carne de algunos animales? Seré sincero y citaré también el ejemplo que a mí más me interesaba en aquella época: la masturbación. Era adolescente, y éste era un tema sensible. ¿Qué sentido tiene decir que yo hago el bien si me aguanto las ganas, o que hago el mal si me satisfago llevando a cabo una actividad que no afecta a nadie más que a mí?
De repente lo vi claro. No vale la pena discutir más. Masturbarse no está ni bien ni mal desde el punto de vista moral. Es como beberse un vaso de agua: no afecta a nadie. Otra cosa es que tenga algún efecto perjudicial, pongamos que desde el punto de vista psicológico. Pero esto ya es otra cosa, no estaríamos hablando de moral. Es como si te prohíbe comer cerdo tu dietista. Es la autoridad médica quien te lo prohíbe, por decirlo así, y no la autoridad religiosa o moral. Estaba clarísimo. Obviamente el descubrimiento me dejó muy satisfecho. Por más de un motivo

Hacerme el bien y evitarme el mal
¿A qué viene todo esto? ¿He descubierto, con los años, que creí porque quería creer, pero no porque tuviera derecho a hacerlo? ¿He renunciado ahora a creer que la moral no afecta a las conductas puramente privadas? No, eso lo sigo creyendo. Pero con matices. Con los matices que durante mucho tiempo no fui capaz de ver, seguramente para no rebajar la altura del pedestal intelectual al que me había izado yo mismo.
Para establecer la discusión en unos términos más fáciles de manejar, utilizaré, sin mucho rigor (total, estamos en un blog), dos conceptos. Llamaré moral pública a las normas de conducta que regulan nuestro comportamiento en relación con los demás. Llamaré moral privada a las normas de conducta que regula nuestro comportamiento cuando éste solo afecta a nosotros mismos. La pregunta sería: ¿tiene sentido la existencia de una moral privada?
Hablando de distinciones y de moral, siempre me ha llamado la atención el uso que mucha gente hace de los términos “ética” y “moral”. Parece que también en este caso intuyen confusamente que hay una diferencia entre ambos, porque si los consideraran sinónimos no harían la distinción. Pero se creen obligados a hacerla, y dicen: “Ése no tiene ética ni moral”. Y no saben qué diferencia puede haber entre una cosa y la otra. Por lo menos nunca lo han sabido las personas a las que yo se lo he preguntado. Intuyo confusamente que el resto tampoco. Como la diferencia entre “miedo” y “temor” cuando alguien dice: “Sentí un gran miedo y temor”. ¿Qué matiz añade “temor” a “miedo”? Ni idea.
¿Tiene sentido la existencia de una moral privada? Daré el tipo de respuesta en la que todo el mundo coincide, tanto especialistas como simples aficionados: depende. Depende de qué entendamos por moral. De entrada estaremos de acuerdo, espero, en que la moral es el conjunto de normas de conducta encaminadas a hacer el bien y evitar el mal. Es evidente que esto se puede aplicar a la conducta que tiene consecuencias sobre los demás: si ayudo a alguien hago el bien, si lo agredo hago el mal. Si la conducta tiene consecuencias solo para mí, ¿tiene sentido que me imponga normas para hacerme el bien y evitarme el mal?
“Hacerme el bien” tiene sentido, y “evitarme el mal” también. Pensemos en algún caso. El médico me prohíbe determinado tipo de alimento. Si no cumplo su prescripción, me estoy haciendo un mal. Si hago ejercicio físico regularmente, me estoy haciendo un bien. Pero tenemos la sensación de que ese tipo de conductas no entran dentro de la moral. Tal vez porque el “bien” y el “mal” que producen o evitan no son el “bien” y el “mal” de la moral. En este ejemplo hablamos de salud. Era solo un ejemplo fácil. Hasta ahora he puesto ejemplos de conductas privadas relativamente inofensivas, pero otras no lo son tanto. Pasando al otro extremo: el suicidio. ¿Tiene sentido prohibirme acabar con mi propia vida, porque sería hacerme el mal a mí mismo? ¡Uf!

Yo soy mi propio soberano
Parte del problema parece derivar de que cuando hablamos de moral hablamos de normas. La moral es un conjunto de normas. Y aquí hay una diferencia entre uno mismo y los demás. Yo no sé qué es lo bueno y qué es lo malo para los demás. No puedo entrar dentro de su mente y mirarlo. Pero hay acciones mías cuyas consecuencias puedo suponer razonablemente que provocarán un mal a la inmensa mayoría de personas. Por ejemplo, agredirlas. Tal vez a alguien le guste que le peguen, y en este caso la norma de no agredir tendrá el resultado contrario al que se desea. Pero no es lo normal. Y no puedo ir preguntando: “Lo que me has dicho se merece que te de un bofetón, pero tal vez no deba hacerlo por razones morales. Para estar seguro dime, por favor: ¿a ti te gusta que te peguen?”. Tal vez en este caso si nos respondiera que sí, reaccionaríamos no pegándole. Para privarle del gusto. Como en el chiste del sádico y la masoquista: “¡Pégame!”, implora la masoquista. “No quiero”, responde el sádico. Fin. La atribución de géneros a los personajes le da un sesgo sexista, pero así fue como me lo contaron.
En la moral pública necesitamos normas, porque no podemos leer la mente de los demás ni preguntarles cada vez. Pero nosotros mismos sí que sabemos qué es bueno para nosotros. ¿Para qué imponernos normas? Incluso tal vez nuestra actitud cambie a lo largo del tiempo con respecto a algunas acciones. Por ejemplo, tal vez en algunos momentos nos sentimos masoquistas, y nos parece bien autocastigarnos, pero normalmente no, y por tanto no podemos establecer el autocastigo como norma general. Es lo mismo que decía Hobbes con respecto a la obligación de cumplir las leyes por parte del soberano. No tiene por qué cumplirlas, ya que es él mismo quien las establece. Hobbes era absolutista, claro, y pensaba que el poder del soberano ha de ser ilimitado. Yo soy mi propio soberano, y si pienso que hacer ejercicio es bueno para mí, lo hago, y si un día pienso que ese día no es bueno para mí ir al gimnasio, pues no voy. ¿Qué falta me hacen las normas?
A lo largo del tiempo he llegado a la conclusión de que la moral tiene un sentido más profundo. La normas morales pretenden imponer la racionalidad sobre la irracionalidad en nuestra conducta. Actuamos por impulsos, por deseos, y seríamos como lobos los unos con los otros si no hubiera normas. Eso también lo dijo Hobbes. La inteligencia nos hace entender que hemos de someternos a normas para vivir mejor. Respetar para que me respeten. La moral es un fruto de la racionalidad.
¿Seguro? Y si es una consecuencia de la racionalidad, ¿por qué se basa en creencias religiosas, para algunos, o en valores indemostrables (justicia, igualdad, solidaridad) para otros? Debería ser tan demostrable como una ley científica. Se debería poder demostrar con la misma certeza que las matemáticas, como pretendió Spinoza.

Una dosis razonable de irracionalidad
La racionalidad no es totalmente efectiva en este campo. Ya he citado alguna vez lo que Platón hace decir a Critias sobre el tema: que un gobernante antiguo inventó el temor a los dioses, a fin evitar que los hombres cometiesen a escondidas los crímenes que no se atrevían a cometer abiertamente por miedo a las leyes y al castigo. Si regulo mi conducta basándome solo en un cálculo racional a partir del principio “respeta para que te respeten”, a veces la racionalidad me aconsejará hacer algo que resulta conveniente para mí pero que perjudica a otro, en el caso de que esté seguro de que la acción no me traerá consecuencias negativas. Si, por ejemplo, puedo robar algo que deseo y tengo la certeza de que nadie se va a enterar de que he sido yo, la pura racionalidad me llevaría a cometer el robo. Obtendría un beneficio y ningún perjuicio.
Si utilizo el cálculo racional, mi moral debería ser de tipo parasitario. Aprovecharme de la existencia de la moral para usarla en mi beneficio. Ser buena persona cuando los demás se enteran de lo que hago, ser egoísta cuando no se enteran y creo que no se van a enterar, y el resto del tiempo aprovecharme de que los demás actúan moralmente y por tanto serán buenos conmigo. Como todo sistema parasitario tiene el inconveniente de que si todos fuésemos parásitos y nadie sirviese de huésped, no podríamos seguir adelante. Por suerte para los parásitos morales la mayoría de las personas no lo somos. Excepto con ellos, si los detectamos.
Creo que es evidente que la moral no se puede basar en la razón. La basamos en creencias, en valores, sean religiosos o no. Y creo que el motivo de fondo es que tiene que regular impulsos irracionales, y por tanto ha de tener un fundamento también irracional. El impulso que nos lleva a pegar a alguien está cargado de emoción, y un razonamiento abstracto, genérico, sobre lo que es conveniente para la humanidad, no puede contrarrestar esa emoción. Sólo lo puede hacer la emoción que llevan asociadas ideas como Bien, Fraternidad, Tolerancia, Perdón.
Volvamos al tema. ¿Tiene sentido una moral privada? Sí. Tiene sentido regular nuestros impulsos irracionales para evitar que nos perjudiquen a nosotros mismos. Digo “regular”, que no es lo mismo que prohibir o que renunciar. ¿Pero no habíamos quedado que yo sé perfectamente lo que me conviene en cada momento, y por tanto no me hace falta imponerme normas? Igual que sucede con los impulsos dirigidos contra los demás, los que van dirigidos contra uno mismo también están cargados de emoción, y por tanto es una buena estrategia establecer normas que me hagan decirme: “Aunque tengo unas ganas locas de hacerlo, sé que no debo hacerlo”. Para entenderlo no pensemos en acciones intrascendentes como la masturbación, sino en cosas de más calado, como suicidarse, consumir una substancia que sé que es peligrosa, o renunciar, por un acceso momentáneo de desidia o pereza, a un proyecto personal en el que he invertido mucho y que estoy convencido de que será muy bueno para mí.
Así pues, tiene sentido imponernos normas que regulen nuestros impulsos irracionales en aspectos que solo nos afectan a nosotros. Y cumplirlas, claro.
¡Vaya decepción! ¿No? Hasta ahora el autor de este blog defendía la irracionalidad, la transgresión de las normas, el orgasmo, perder el sentido del tiempo, volvernos locos. Bueno, no era exactamente así. Tal vez no me he explicado bien. Incursionar en la irracionalidad es bueno, y es necesario para ser felices. Tener a menudo experiencias que dejan de lado el control racional, la visión racional, la esclavitud del tiempo, son ingredientes esenciales de la receta de la felicidad. Pero no son los únicos, y hay que saber combinarlos.
La irracionalidad es buena, pero la racionalidad también. Una y otra son necesarias. Si dejamos completamente de lado la racionalidad, saldremos perdiendo. Seguramente no sobreviviríamos mucho tiempo. Si dejamos de lado la irracionalidad, seremos infelices. O por lo menos no tan felices como podríamos llegar a ser. Lo inteligente, lo racional, es saber regular una y otra de manera adecuada. El peligro de la racionalidad es su pretensión de poder absoluto, como el soberano de Hobbes. La coherencia es la norma principal, y admitir la irracionalidad es incoherente, y por tanto inadmisible. Y esto es lo que debemos evitar: aceptar la coherencia como valor absoluto. Hay que ser incoherentes, de vez en cuando. Hay que ser irracionales, de vez en cuando. Pero siempre con coherencia y con racionalidad.
Si la razón tiene alguna consecuencia positiva (que tiene muchas) es la eficacia. Si queremos conseguir un objetivo que en principio parece difícil, dejémonos guiar por la razón. Pensemos, calculemos, deduzcamos. Si el objetivo es ser felices, lo mismo. Y si el objetivo es encontrar la dosis adecuada de irracionalidad para no sentirnos aplastados por la coherencia racional, lo mismo.
Creo que esta actitud paradójica es esencial para una vida feliz.













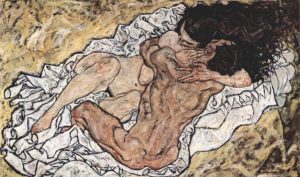

Me han gustado mucho sus reflexiones sobre la moral privada. Es al final como verse reflejado en el espejo cada dìa, el reflejo sobre tì mismo tiene que concordar con tu yo moral, nadie màs que tù puede saber la decepción que puedes sentir ante tu propio reflejo. Y hay q intentar en la medida de lo posible que tu vida, tus actos concuerden con tu conciencia, con tu criterio moral, con tus valores, para sonreír al mirarte en el espejo, al reconocerte en tu reflejo y sentirte a gusto con la persona q construyes en el complejo y apasionante parcours que es la vida, ese camino con tantos baches, tantas posibilidades, tantas encrucijadas q nos hacen dudar de nosotros mismos, equivocarnos, cuestionar nuestros valores màs asentados constantemente y crecer
Estoy de acuerdo en todo lo que dices: la satisfacción contigo mismo y con tus acciones es fundamental para una vida plena. Pero la pregunta que planteaba es algo diferente. Imagínate que vas a una tienda para comprarte ropa. Lo normal es que mires lo que hay y al final elijas lo que más te gusta. Supongamos que normalmente no te gustan mucho las prendas del color rojo, pero ese día ves una prenda roja que te gusta, te la pruebas, te ves bien, y al final te la compras. Eso es lo que hacemos normalmente en este tipo de decisiones: no seguimos normas fijas, sino que en el momento decidimos lo que nos parece mejor. Tú no te prohíbes a ti misma comprarte prendas rojas. Es solo que normalmente no te gustan, pero si una te gusta te la compras.
La pregunta es si, en general, en las acciones que no tienen repercusiones para nadie más, deberíamos aplicar siempre ese criterio: decidir en el momento sin vernos restringidos por normas. En el ejemplo anterior, comprarte una prenda roja no va a hacer que te sientas más o menos satisfecha por actuar de acuerdo con tus valores. Simplemente son cosas que no tienen nada que ver. Mejorará un poco tu vida, seguramente, porque te sentirás a gusto llevándola, pero nada más. ¿No pasa lo mismo con cualquier tipo de acciones, siempre que no tengan repercusión sobre los demás?
Brillante! Un placer leer conceptos de filosofía existencial jugando con ejemplos gráficos de nuestra cotidianeidad cruzada por los valores transmitidos a fuego de religiones.
Muchas gracias. Un placer tener lectores a quienes les guste. Y todavía más si pierden un minuto dejando constancia de ello.