
La conciencia del yo no es innata. Es el resultado de un aprendizaje, gracias al cual el niño llega a ser capaz de reconocer en sí mismo los estados «interiores» que antes ha aprendido a identificar en los demás.
Sobre la justicia, los niños y los animales
Calicles fue un sofista griego al que Platón hace intervenir en su diálogo Gorgias. En realidad no sabemos con certeza si existió, porque no aparece citado en ninguna otra fuente. Es probable que fuera solo un personaje que Platón inventó para que Sócrates, su portavoz habitual en los diálogos, tuviera alguien con quien confrontar su punto de vista. Platón consideraba que para acercarse a la verdad era necesario un proceso dialéctico entre diferentes opiniones, y por tanto Sócrates necesitaba siempre alguien que le llevara la contraria.
En este caso el tema a debate era la justicia, y el punto de vista que defendía Calicles es que la justicia ha de basarse en la naturaleza, y que para esclarecer en qué consiste habría que observar el comportamiento natural del hombre, ya que la justicia no puede ser otra cosa más que actuar de acuerdo con la propia naturaleza. El problema es que no puede observarse ese comportamiento natural mirando a las personas a nuestro alrededor, porque la sociedad y cultura imponen, a través de la educación, formas de comportamiento antinaturales. Por tanto, la persona justa no será la persona educada, puesto que esta adecuará su conducta a la idea de justicia prevalente en la sociedad en la que ha sido educado.
¿A quién deberíamos observar para entender cuál es la conducta natural y, por tanto, justa? A los niños y a los animales, responde Calicles. A primera vista no parece el método más adecuado, puesto que los niños no son personas adultas, y por tanto no tienen desarrolladas plenamente todas las facultades propias del ser humano, y los animales no son humanos en absoluto. Pero este método tiene una gran ventaja: ni los unos ni los otros han sido educados, y por tanto su conducta es natural, a diferencia de lo que sucede con un ciudadano adulto. No podemos saber cómo sería la conducta de un adulto al que no le hubiesen “lavado el cerebro” con la educación, pero podemos suponer que seguiría las mismas tendencias, salvando las distancias, que la de niños y animales.
Lo que me interesa de Calicles es el método y no las conclusiones a las que llega. Pero tampoco quiero dejar al lector sumido en la incertidumbre, así que las resumiré muy brevemente. Los niños, según Calicles, se mueven por el deseo, buscan la satisfacción y el placer y no se detienen ante nada que les aparte de ese objetivo. Los animales… algo parecido: entre ellos la única ley que impera es la ley del más fuerte, que permite satisfacer sus deseos a los que son capaces de imponerse. Así pues, la justicia natural es la ley del más fuerte. El egoísmo, la satisfacción desmedida de los apetitos, el nepotismo, la imposición por la fuerza, no son en realidad vicios sino virtudes, puesto que son naturales, y solo la educación a la que nos somete la vida social consigue que los veamos como algo injusto.
Siento no poder acompañar al lector en las reflexiones que sin duda le habrán suscitado estas ideas tan provocadoras, pero es que yo voy a otro sitio. Ya he dicho que solo quería resaltar el método de Calicles porque tiene mucho de razonable, a pesar de que las conclusiones a las que llega no lo parezcan tanto. Y es que este método es precisamente el que me propongo utilizar en la segunda parte de mi indagación sobre la conciencia de yo. La dificultad que entraña esta indagación es parecida a la que pretendía evitar Calicles, aunque las causas sean diferentes: es problemático indagar sobre nuestra conciencia porque nosotros somos también los que indagamos, y cuando reflexionamos sobre nosotros mismos lo hacemos justamente a través de nuestra conciencia. Hay aquí una especie de espiral viciosa de la que hay que alejarse a toda costa.
También es verdad que intentar observar la conciencia de alguien diferente de uno mismo parece todavía más problemático, ya que la conciencia solo es visible para uno mismo. ¿Qué ventaja tiene, entonces, recurrir a los niños o a los animales, cuya conciencia es, como mínimo, “menor” o menos clara que la de los humanos adultos, y nos resulta además totalmente ajena? Es que lo que quiero observar no es la conciencia en niños y animales, sino analizar a partir de ellos el proceso mediante el que se forma la conciencia en una persona adulta. A nivel de especie, la conciencia se ha formado, o al menos ha adquirido las características que posee en la persona adulta, a través de la evolución, como el resto de las características humanas. A nivel de individuo, el niño recién nacido no tiene conciencia en absoluto, pero a lo largo de su crecimiento esta va emergiendo y evolucionando hasta que adquiere su forma adulta.



La idea de que hay algo más
Venga, pues. ¿Empiezo por los niños o por los animales? ¿He oído “los niños”? Pues vamos con los niños.
Piaget fue el primer psicólogo que estudió exhaustivamente el desarrollo intelectual durante la infancia. Él y otros investigadores que siguieron su línea, analizaron el pensamiento durante todo el proceso de crecimiento y establecieron una serie de etapas por las que hemos atravesado todos en lo referente al desarrollo de nuestras capacidades intelectuales. La primera de estas etapas es la sensorio-motora, y transcurre entre el momento del nacimiento y el de la aparición del lenguaje articulado, hacia los dos años de edad. Sin entrar en detalles diré que una característica fundamental de esta etapa es el egocentrismo: para el bebé el único mundo que existe es su mundo, y el único punto de vista posible es el suyo. A partir de aquí podemos pensar que en las primeras fases de su desarrollo el niño va “despegando” progresivamente el mundo de sí mismo, y dándose cuenta de que lo que le rodea tiene una existencia independiente de la suya.
El avance fundamental en esta etapa se produce cuando el niño llega a formarse una idea de la permanencia de los objetos. Un recién nacido “cree” algo así como que el mundo aparece cuando él abre los ojos y desaparece cuando los cierra, y que aquello que no está viendo no existe. Si primero le damos un objeto para que interactúe con él, luego se lo apartamos y luego se lo volvemos a presentar, no será consciente de que ese objeto es el mismo de antes. Aquí tenemos, en mi opinión, la primera piedra que hay que poner en la construcción de la conciencia: darse cuenta de que hay otras cosas distintas de uno mismo que tienen una existencia propia. Y es que si todo lo que hay soy yo, la conciencia no me hace falta. Con sentir tengo suficiente.
Me adelanto un poco para explicar algo más esta última idea, que quizá no se ve muy clara enunciada de manera tan sucinta. Tener conciencia es darse cuenta de lo que pasa, pero en cierto sentido cualquier ser vivo se da cuenta de lo que pasa, porque reacciona ante determinados estímulos. El bebé recién nacido llora cuando tiene hambre o dolor, y por tanto siente su hambre y su dolor. Pues bien: ser consciente es algo más que sentir. Lo explico con un ejemplo.
Supongamos que estoy hablando con alguien, e imaginemos dos situaciones alternativas y parecidas:
- Mientras estoy hablando noto un picor en la oreja, me rasco y eso me alivia. Continúo hablando.
- De repente mi interlocutor me pregunta si me pasa algo en la oreja, porque me he rascado varias veces. Yo no me he dado cuenta de que lo hacía, pero si me lo dice debe ser porque lo he estado haciendo.
En los dos casos he sentido algo; en el primero he prestado atención y he decidido, sin necesidad de reflexión, actuar en consecuencia. En el segundo no me he dado cuenta y he reaccionado de manera totalmente automática. En el primer caso he sido consciente y en el segundo no. Creo que muchos animales y, probablemente, el bebé recién nacido, actúan como en el segundo caso: reaccionan a los estímulos sin ser conscientes de ellos. El humano adulto es capaz de reaccionar como en el primer caso, aunque muy a menudo continúa reaccionando como en el segundo.
Esto también hace pensar en otra idea importante: la conciencia no es un todo o nada; los seres conscientes lo somos a ratos, y a ratos no. Continuamente reaccionamos de manera automática a cosas que aparecen en nuestro campo perceptivo sin ser conscientes de ello. Y no solo a estímulos simples como el picor. Pondré un ejemplo un poco exagerado, pero razonable. Una persona hace cada día el mismo trayecto en automóvil; si un día al llegar al destino le preguntan si se ha encontrado con más tráfico del normal, tal vez no sepa qué responder. Ha tomado muchas decisiones complejas basándose en el tráfico que ha encontrado, pero no ha sido del todo consciente de que lo hacía porque lo ha estado haciendo de forma rutinaria. De la misma manera cuando uno aprende a ir en bicicleta va muy atento y concentrado, pero una vez ha aprendido, realiza todos los movimientos necesarios para mantener el equilibrio sin prestarles ninguna atención.
Seguramente a lo largo de su evolución intelectual el niño va desarrollando este mecanismo que he dicho que es el básico de la conciencia, el de prestar atención a lo que le pasa y reaccionar de manera reflexiva. El bebé recién nacido no lo hace nunca, la persona adulta lo hace a menudo, y lo puede hacer siempre que lo desee, y el niño en las fases intermedias de su evolución lo hace a veces, cuando se acuerda, cuando lo necesita o cuando le recuerdan que lo haga. Probablemente los animales se encuentran también en alguno de estos puntos intermedios, dependiendo, naturalmente, de la especie. Los individuos de algunas especies pueden tener un nivel de conciencia comparable al de un niño de una cierta edad; los de otras especies probablemente son en este aspecto como bebés recién nacidos.



El peso insoportable de la razón
Pero volvamos precisamente al recién nacido. Lo habíamos dejado reaccionando a los estímulos pero sin ser consciente de ellos. Y habíamos apuntado también su egocentrismo. En rigor el término “egocentrismo” se queda corto para describir su actitud. No es que se considere el centro del mundo, es que se considera el mundo. Quizá deberíamos hablar de algo así como “panegoísmo”, es decir, “todo es yo”. Pero mejor será que nadie se anime a utilizar este neologismo que acabo de inventar, porque suena bastante mal.
El niño es el mundo, y la condición para que aparezca la conciencia es, como he dicho, que aprenda a separarse del mundo. Al hacerlo emerge la noción de dos entidades donde antes solo había una: el mundo exterior, que se conoce a través de los sentidos, y el yo, que se irá “conociendo” poco a poco a través de la conciencia. El por qué de las comillas se verá enseguida.
La noción de objeto persistente es el primer paso. Llega un momento en que el niño sabe que el objeto que ve cuando el adulto vuelve a abrir la mano es el mismo que antes de que la cerrara. Los objetos tienen algo así como una vida propia. Sería más exacto decir que tienen existencia propia, pero creo que la distinción entre seres vivos y no vivos tarda en hacerse clara. Los cuentos infantiles, las ilustraciones o los dibujos animados aprovechan esta confusión.
Al tiempo que descubre que los objetos tienen vida propia, descubre que también la tienen las personas. Bueno, supongo que lo descubre antes en el caso de las personas, porque éstas se mueven y actúan, y el bebé se da cuenta muy pronto de que, a diferencia de sus brazos o sus piernas, las personas no se mueven cuando y como él quiere, sino que van “a la suya”. Por otra parte, la capacidad para identificar a los padres o cuidadores por sus rasgos faciales parece innata, y es lógico que lo sea porque es esencial para la supervivencia. En cualquier caso: llega un momento en que el niño aprende que entre lo que le rodea hay cosas y personas diferentes de él mismo.
Este descubrimiento es condición necesaria para la aparición de la conciencia, pero no suficiente. Es decir: el niño no descubre a la vez cómo son las cosas y las otras personas y cómo es él. Porque saber cómo es él, es decir, la aparición de la conciencia de sí mismo, es un proceso largo que es el resultado de un aprendizaje. Los que le rodean enseñan al niño a tener conciencia de sí mismo.
Creo que no es inadecuado considerar que en su inicio la conciencia de sí se construye a partir de una especie de residuo. Al principio el bebé siente muchas cosas a través de la vista o el oído, pero también tiene sensaciones de otro tipo, como por ejemplo la de dolor. Poco a poco va descubriendo que muchas de las sensaciones que capta a través de la vista o el oído corresponden a cosas que tienen existencia propia, y otras sensaciones, como el dolor, no corresponden a ese tipo de cosas. Y ahí quedan, en una especie de cajón de sastre. No es evidente que por el hecho de que algunas sensaciones las atribuya a cosas o personas externas, las restantes se las atribuya, de entrada, a sí mismo.
Porque la idea de uno mismo no existe, de entrada. El bebé totalmente egocéntrico no distingue entre el mundo y él mismo. Pero no es que tenga conciencia de un todo y después haya de dividirlo en dos, sino que no tiene conciencia en absoluto. Siente, pero no es consciente de lo que siente. Para él todo es como ese picor que provoca que me rasque sin darme cuenta de lo que estoy haciendo. Y cuando empieza a separar de sí mismo las cosas que tienen vida propia, empieza a ser consciente de esas cosas (o personas); pero del residuo que queda, de eso que al final acabará siendo el yo, de eso no es consciente en absoluto. Siente dolor pero no se lo atribuye a sí mismo. Porque no tiene conciencia de sí mismo.

¿Racionales y, sin embargo, felices?
A ver si me explico. El niño se ríe, pero no sabe que está contento. Lo está, sin duda, pero no sabe que lo está, porque no sabe qué es estar contento. ¿Cómo lo aprende? No lo hace fijándose en lo que le pasa a sí mismo, porque estar contento no es una cosa que le pase a sí mismo. Le pasa que ríe, le pasa que todo le hace gracia, pero no le pasa, a la vez, que esté contento. De hecho estar contento no es algo diferente de que uno tenga ganas de reír y todo le haga gracia.
El niño aprende lo que es estar contento porque le enseñan que estar contento es lo que les pasa a las personas que se ríen y a las que todo les hace gracia. Él lo aprende, y aprende a ser capaz de decir que alguien está contento cuando lo ve actuar de la manera apropiada. Estar contento forma parte de una cierta “vida interior”, una “vida invisible” que tienen las personas, que se detecta en que se comportan de determinada manera y que sirve también para predecir hasta cierto punto cómo se van a seguir comportando. Y esto es muy importante. Hay que aprender a detectar si los demás están contentos o enfadados porque eso servirá para saber cómo se van a comportar.
Pues bien: a partir de cierto momento el niño aprende que él también está contento, a veces, o enfadado. Y no lo aprende porque mira hacia dentro y ve cómo está, sino porque aprende a aplicar a su propia conducta los mismos criterios que ha aprendido a aplicar a la de los demás. Los demás le enseñan, le dicen “¡hoy estás contento!”, y eso hace que se fije en que, sí, tiene ganas de reír. O no, se ha reído porque algo le ha hecho gracia pero ahora ya no tiene ganas de reír. Se compara con la idea que tiene de lo que es estar contento y comprueba si él mismo encaja o no con esa imagen. No está descubriendo su propia vida interior, sino que más bien está creando su propia vida interior, esa que ha aprendido a detectar en los adultos. Y así es como nace la conciencia: aprendiendo a mirarnos a nosotros mismos como miramos a los demás, y a atribuirnos los estados mentales que atribuimos a los demás.
Y aquí debería dejarlo, porque ya me he alargado demasiado y el lector paciente estará ya impaciente por pasar a otra cosa. Soy consciente de que mis explicaciones son todavía muy insuficientes, y las iré completando en sucesivas entregas. Pero quiero puntualizar todavía un último aspecto, a fin de que esta entrada quede razonablemente completa. Y estaría incompleta si no comentara una objeción en la que seguramente estarán pensando muchos de los lectores que me han acompañado hasta aquí.
La objeción es la siguiente: Cada uno tiene un acceso privilegiado a su estado interior; no le hace falta fijarse en lo que hace para saber si está contento o no. Por tanto, parece que la propia conciencia sea algo que se conoce de primera mano, no de manera indirecta como la de los demás. Y yo he dicho que se conoce de manera indirecta, ¿no?
Sí, lo he dicho y lo mantengo, aunque sé que por ahora no seré lo bastante convincente. Creo que no conocemos nuestros estados mentales (la alegría, o la tristeza) directamente, sino a través de sus manifestaciones. Pero a pesar de ello, los conocemos de manera más directa y fiable que los demás gracias a que tenemos más datos. Los demás solo ven manifestaciones visibles de esos estados, nosotros percibimos manifestaciones internas. Si estar alegre es tener predisposición a reír, nosotros podemos percibir que estamos predispuestos a reír antes que nadie. “Podemos” darnos cuenta, pero no lo hacemos siempre. A veces nos dicen: “¡Estás contento, esta mañana!”. Y respondemos: “Pues no me había dado cuenta, pero ahora que lo dices, sí, es verdad”. Hasta que no hemos prestado atención no hemos sido conscientes.
Y además hay otro factor importante, y con esto sí que acabo: sucede que aprendemos desde niños a no exteriorizar nuestros sentimientos, e incluso a fingir actitudes que corresponden a un estado de ánimo diferente al que en realidad tenemos. Y en ese sentido sí que puede decirse que tenemos un acceso privilegiado a nuestros estados mentales: sabemos más de nosotros mismos de lo que saben los otros porque nos preocupamos de que no se nos note lo que nos pasa.
Y ahora sí: esto es todo por hoy. El próximo día les toca a los animales.













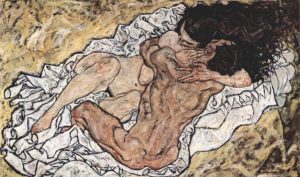

Pingback: El yo (3) ¿Por qué lo has hecho? - Criaturas de Prometeo