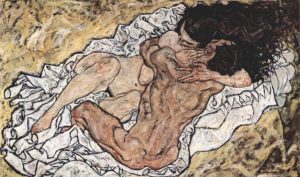¿Y si no estuviéramos viviendo la vida que creemos vivir, sino que estuviéramos soñándola? ¿Notaríamos la diferencia? Estoy firmemente convencido de que la vida es sueño, aunque quizá no en el sentido en que lo escribió Calderón de la Barca.
Vivir, dormir... tal vez soñar
¿Y si no estuviéramos viviendo la vida que creemos vivir, sino que estuviéramos soñándola? ¿Notaríamos la diferencia? Soñar no es como ver una película. Cuando soñamos, no sabemos que lo que está sucediendo es irreal. Al contrario: lo característico del sueño es que creemos que es real. Lo que sucede en él no está sucediendo de verdad, pero nuestras sensaciones o emociones, el placer, la angustia, el temor que sentimos mientras soñamos, sí que son del todo reales e indistinguibles de lo que sentimos mientras estamos despiertos. Si no estuviéramos viviendo como creemos, sino soñando, ¿cómo podríamos saberlo?
No es una pregunta tonta, a menos que uno considere tontos a personajes como Platón, Descartes, Calderón de la Barca o Lana y Lilly Wachowski (las guionistas de Matrix). Y seguramente podríamos ampliar la lista incluyendo en ella al resto de la humanidad, porque yo creo todos nos hemos planteado esa pregunta alguna vez. No es una pregunta tonta porque hay una gran diferencia entre responder que la vida es sueño o que, por el contrario, la vida es real y los sueños, sueños son. Es difícil elegir la respuesta correcta, porque cuando uno piensa cómo podríamos saber que estamos soñado si fuera eso lo que sucede, se da cuenta de que la única conclusión que parece razonable, aunque indemostrable, es: no podríamos saberlo.
Seré claro y expondré mis intenciones. Lo que me propongo hacer es partir de la base de que la única postura razonable sobre el asunto es que no podemos estar seguros de que no estamos soñando y a partir de aquí, y de una manera argumentada pero creativa (incluso recreativa), intentar llevar al lector a la conclusión de que la única postura razonable sobre el fondo del asunto es pensar que siempre estamos soñando. Estoy firmemente convencido de que la vida es sueño, aunque quizá no en el sentido en que lo escribió Calderón de la Barca.



Yo sueño que estoy aquí…
¿Cuál es la diferencia entre la vida “real” y los sueños? Hay una muy clara: cuando nos despertamos nos damos cuenta de que lo que percibíamos no era real. Estábamos en la cama, en una habitación a oscuras, y por tanto nada de lo que percibíamos podía estar pasando. Una vez despiertos, abrimos la ventana y entra la luz del sol. La luz entra, no depende de nosotros que lo haga, está ahí: es real. Mientras estamos dormidos, no estamos sometidos a estímulos exteriores. Al contrario, tratamos de suprimirlos para que nos interrumpan el sueño: apagamos la luz, nos protegemos contra el ruido, cerramos los ojos. Soñar es algo que proviene de dentro, percibir es algo que proviene de fuera.
Para soñar hemos de estar dormidos, y para estar dormidos hemos de desconectarnos de los estímulos externos. ¿Qué sucede cuando un estímulo externo irrumpe en nuestro sueño? Dependiendo de la intensidad de estímulo, y quizá también de la intensidad de nuestro sueño, puede pasar una de estas dos cosas: que nos despierte, o que lo integremos en el sueño. La primera no hace falta ni comentarla, todos la conocemos muy bien: queremos despertarnos a una hora determinada, programamos un dispositivo para que suene a esa hora, y nos despertamos. Pero la segunda también es real y habitual. Alguna vez sucede que estamos durmiendo muy profundamente, suena la alarma, y no nos despierta, sino que durante unos instantes pasa a formar parte de nuestro sueño. En él, tal vez uno de los personajes hace sonar un silbato, tal vez es la bocina de un coche, tal vez es la música de una fiesta que parece haberse organizado de repente. El mecanismo generador de los sueños intenta mantenernos desconectados del exterior a base de integrar los estímulos en el contenido del sueño. Mientras lo consigue, seguimos durmiendo. Si el estímulo es demasiado intenso, o persistente, activa nuestro sistema de alerta y nos despertamos.
Mientras dormimos, soñar es generar un relato con materiales que provienen de nuestro interior, y, excepcionalmente, del exterior. En realidad, es algo más y algo menos que un relato. Es algo más porque comporta la sensación de que lo estamos viviendo: lo vemos, lo oímos, lo sufrimos o lo gozamos. Y es algo menos porque, como relato, es bastante penoso: surgen toda clase de situaciones disparatadas, no mantiene ninguna coherencia, los giros de guion son tan absurdos que parecen escritos por un chimpancé aporreando un teclado. ¿Por qué soñamos tantas incoherencias? ¿Qué sentido tiene fabricar relatos de una manera tan chapucera? Parecería más lógico que tuviésemos o bien un sueño sin sueños, o bien un sueño con sueños coherentes. ¿Por qué nos montamos cada noche esos ridículos vodeviles?
Dentro de todo ese sinsentido, el aspecto de los sueños que más me da que pensar es el hecho de que incluyan percepciones visuales, auditivas e incluso táctiles. Eso quiere decir que tenemos la capacidad de fabricar esas percepciones en ausencia de estímulos. Y para mí eso quiere decir otra cosa: que las percepciones no son la consecuencia directa y necesaria de los estímulos externos, sino que son algo que fabricamos nosotros mismos. Mientras estamos despiertos, las fabricamos normalmente en correspondencia con determinados estímulos, pero cada noche las fabricamos a lo loco. Esto tiene relación con algo que todos sabemos desde la enseñanza secundaria pero que, en nuestra vida cotidiana, hacemos como si no lo supiéramos: las cosas no tienen color, ni olor, ni emiten sonidos. Los colores, olores y sonidos, solo existen en nuestra mente. Recordemos el mecanismo de la visión: determinadas frecuencias de ondas luminosas inciden en nuestra retina, lo cual genera unos determinados potenciales eléctricos que se transmiten hasta la zona adecuada del cerebro y entonces “aparecen” ante nuestra conciencia las formas y los colores.
Es nuestro cerebro el que crea las percepciones, no las cosas externas.



¡Alucinante!
—Pero lo hace a partir de los estímulos que le llegan desde las cosas externas –dirá el lector crítico.
Yo le agradeceré el comentario, porque esas intervenciones críticas crean un intercambio de ideas que hace más amena la explicación. Y le responderé: mientras estamos despiertos, es así. Normalmente. Pero no siempre. A veces se producen fenómenos alucinatorios en los que hay percepciones sin estímulo. No tienen mucha relevancia en nuestra vida cotidiana, y quizá la mayor parte de las personas no los experimentará ni una sola vez en toda su vida, pero el hecho de que sucedan alguna vez demuestra, de nuevo, que las percepciones las crea nuestra mente. Mientras dormimos, parece crearlas a lo loco. Mientras estamos despiertos, las crea con cordura, en respuesta a determinados estímulos. Pero incluso estando despiertos, a veces, y de manera anómala, la mente desvaría y crea también percepciones a lo loco. Nuestra mente es soñadora en el sentido de que crea sueños, y quizá esa es su actividad fundamental.
—Separemos el grano de la paja –dirá ahora el lector crítico–. Nuestra mente crea las percepciones, pero, dejando de lado los casos patológicos, siempre acabamos distinguiendo las percepciones reales, es decir, las inducidas por los estímulos correspondientes, de las irreales, como sueños y alucinaciones. Así que, a efectos prácticos, podemos decir que las percepciones están producidas por estímulos exteriores.
En cierto sentido, sí. En cierto sentido, por fuerza ha de ser así, ya que la razón de ser de las percepciones es ayudarnos a desenvolvernos en nuestro entorno. Pero las percepciones son creadas por nuestra mente, y por tanto, la imagen del mundo que componen también está creada por nuestra mente. Algo hay ahí fuera que estimula a la mente para crear ese mundo de formas, colores y olores en el que creemos vivir. Algo hay, pero ese mundo en el que creemos vivir, y la vida que creemos llevar en él, son producto de nuestra mente. Es en ese sentido en el que digo que la vida se sueña.
Quizá el lector crítico se ha quedado dubitativo durante un momento, pero, crítico como es, acabará por encontrar una debilidad en mi planteamiento.
—Algo hay. Luz, por ejemplo. Diferentes tipos de luz, es decir, radiación luminosa de diferentes longitudes de onda. Nosotros las captamos y nos las representamos interiormente mediante los colores. Captamos la luz y captamos las diferencias: longitudes de onda diferentes corresponden a colores diferentes. Por tanto, lo correcto sería decir que captamos lo que hay y nos lo representamos de la manera que nuestros medios perceptivos y cognitivos nos permiten hacerlo. Hacemos como un pintor figurativo: capta la realidad tridimensional que tiene delante y la representa en el cuadro de manera bidimensional. Lo que hay en el cuadro no es lo mismo que lo que hay en la realidad que tiene delante, pero lo representa de manera fiel. Lo que hay en el cuadro se corresponde con la realidad.
Bien, este es el argumento decisivo, el que se basa en la correspondencia entre nuestras percepciones y la realidad que las provoca. Quizá lo considero decisivo por pura vanidad, porque durante mucho tiempo yo mismo lo acepté. Si me convenció a mí, he de reconocer que es muy convincente.



Sueños versus formas isomorfas: la película
Aunque no me gusta hacerlo, esta vez usaré un término que sonará un poco técnico: isomorfismo. Llamaré así al argumento que tan amablemente ha expuesto el lector crítico, y lo haré como muestra del respeto que tengo a ese argumento (también se lo tengo al lector crítico, por supuesto) y en memoria de todo el tiempo que duró nuestra íntima relación (solo con el argumento, en este caso). Isomorfo quiere decir, literalmente, que tiene la misma forma. La circunferencia que dibuja el profesor de matemáticas en la pizarra es diferente de la rueda de un coche o de un disco de vinilo, pero todas esas cosas son redondas: son isomorfas. El argumento del isomorfismo dice que el mundo físico es uno y nuestra imagen de él (construida en base a nuestras percepciones) es otra, pero que hay una estrecha relación entre uno y otra, consecuencia del hecho de que el mundo es la causa de la imagen que nos hacemos de él. La realidad física y nuestra representación de ella tienen una misma estructura, una misma forma: son isomorfos.
Es imposible comprobar si el argumento del isomorfismo es correcto o no. Habría que ir a ver cómo es la realidad física y compararla con la imagen que tenemos de ella a partir de nuestras percepciones, pero la única manera de conocer la realidad física es precisamente a través de nuestras percepciones. Necesitamos comparar dos cosas para ver hasta qué punto se parecen, pero en este caso una de ellas no está a nuestro alcance.
No obstante, podemos intentar alguna aproximación. Hay ocasiones en que sí que podemos percibir las dos cosas, el estímulo físico y la construcción mental que nos hacemos a partir de él. Pensemos en el movimiento. Nosotros percibimos cosas en movimiento y pensamos: las cosas se mueven. Parece lógico. Pero este ejemplo, el del movimiento, tiene una peculiaridad que es muy interesante para nuestros fines: somos capaces de crear artificialmente la percepción de movimiento. Y lo cierto es que lo hacemos a partir de cosas que… no se mueven.
Pensemos en el cine. La percepción de movimiento que tenemos al ver una película es la misma que tenemos cuando vemos movimientos reales, de los que se producen en la propia realidad. Hay diferencias, claro. Entre otras, que en el cine miramos a una pantalla que es plana, no tridimensional, y por tanto vemos figuras planas, como las que pinta el pintor figurativo. Pero la sensación de movimiento es la misma, y podemos aplicar plenamente el argumento del isomorfismo, como en el caso del pintor figurativo: aunque son diferentes, la película y la realidad comparten una misma forma. Pero ¿cuáles son los fenómenos físicos reales que producen en nosotros la percepción de movimiento cuando vemos la película? ¿Son esos fenómenos isomorfos con la percepción de movimiento en la película? Sabemos perfectamente que la percepción de movimiento en la película se produce a partir de la proyección en la pantalla de una serie de fotogramas fijos. Lo que estamos viendo en la pantalla son fotogramas físicos proyectados de manera sucesiva a una gran velocidad, pero en cada uno de esos fotogramas, la imagen es fija. Estamos viendo movimiento, pero en realidad ahí no hay movimiento. En ninguno de esos fotogramas los actores se están moviendo, pero nosotros los vemos moverse. ¿Dónde está el isomorfismo? En relación con el cine se suele hablar de la “ilusión” de movimiento. La sucesión de fotogramas “engaña” a nuestro cerebro y le hace creer que hay movimiento. Pero yo no lo diría así. No le hace CREER que hay movimiento, le hace CREAR el movimiento. Lo característico de la percepción de movimiento es la continuidad, y esa continuidad no existe en la pantalla. Lo que hay en la pantalla es una rápida sucesión de pequeños saltos: discontinuidad. La continuidad, el movimiento, lo ponemos nosotros.



Nuestro mundo, a la papelera
—Lo que hace nuestra mente es reconstruir el movimiento que existía en la realidad, y que fue captado por la cámara y ahora es expuesto a nuestros ojos de tal manera que nuestro cerebro pueda recomponerlo.
¿Me lo parece a mí o el lector crítico empieza a flojear? Dice ahora que al ver una película nuestro cerebro reconstruye un movimiento que realmente existió, el de los actores, vehículos y otros elementos que se movían mientras la película se rodó. Vale, en una película que se ha rodado con actores de carne y hueso, se puede considerar que es así. Pero ¿de qué movimiento estaríamos hablando en el caso de una película de animación? Antes se les llamaba de dibujos animados porque consistían en eso, en una secuencia de dibujos estáticos que, al ser proyectados a cierta velocidad, se perciben animados. Lo siento, apreciado lector crítico, pero creo que en ese caso no hay duda: la animación la crea nuestro cerebro. No existía en origen.
—Bueno, vale, pero este caso de los dibujos animados no deja de ser anecdótico y excepcional. Nuestro cerebro no es perfecto y a veces se le puede confundir, pero en general, cuando nadie está intentando engañarlo, no hay por qué pensar que sus percepciones no se corresponden con la realidad. ¿Por qué habría de ser así? ¿Qué sentido tendría?
¿Y qué razón hay para pensar que nuestras percepciones se corresponden con la realidad? ¿Qué sentido tendría?
Veo al lector crítico relamerse. Esta vez cree haberme sorprendido con la guardia baja. Un golpe de suerte inesperado. Y dispara sin contemplaciones.
—Que nuestras percepciones se correspondan con la realidad tiene todo el sentido. Es lógico que sea así, es necesario, puesto que si existen es, precisamente, para que podamos desenvolvernos en el mundo real. Si al abrir los ojos lo que vemos no se corresponde con la realidad… no seguiremos vivos durante mucho tiempo. Si fuéramos sonámbulos, saldríamos a la calle y nos atropellaría el primer coche que pasara.
Estamos llegando al final y he de sacar ya el grueso de mi artillería, también sin contemplaciones. Pero, antes de disparar, una puntualización. A cada cual, lo suyo: la idea que esgrimiré para contraatacar no es mía, y en este caso me parece de justicia citar al creador. Se trata de la teoría del interfaz de usuario, formulada por el científico cognitivo estadounidense Donald Hoffman. La explicaré, como hace él, a partir de algo con lo que todo el mundo está familiarizado: los iconos que vemos en el escritorio virtual de la pantalla de nuestros ordenadores, tabletas o teléfonos inteligentes. Sin duda son un invento útil que facilita mucho las cosas al usuario de estos dispositivos. Me centraré en uno de ellos: la papelera de reciclaje. Todos la usamos. Para borrar un documento, simplemente arrastramos el icono que lo representa hasta la papelera de reciclaje y allí desaparece. Desaparece el icono de la pantalla y desaparece el documento de las entrañas del ordenador. Supongo que quienes más apreciamos la utilidad de la papelera de reciclaje somos quienes empezamos a usar ordenadores en los viejos tiempos del interfaz de usuario en modo texto. Borrar un documento era entonces algo más complicado: había que conocer la ruta donde estaba almacenado y escribir la orden correspondiente. ¡Y no equivocarse al teclear! El icono de la papelera de reciclaje es una mejora considerable en nuestra adaptación al uso de sistemas informáticos.
¿Por qué se ha producido esa mejora? ¿Quizá porque el procedimiento actual es más cercano a lo que realmente sucede en el interior del ordenador cuando borramos un documento? ¿Se corresponde mejor, es una operación más isomorfa? ¡No! Justamente al contrario. La papelera de reciclaje nos aleja y nos aísla de las complejidades de lo que realmente sucede en las entrañas del ordenador cuando borramos un documento. Por poco que uno conozca la estructura real de un ordenador, sabrá que no hay en su interior nada parecido a una papelera de reciclaje. Hay chips y dispositivos electrónicos que trabajan con unos y ceros. No hay nada remotamente parecido a una papelera de reciclaje. Ni siquiera hay documentos. Chips, unos y ceros: eso es todo. El icono de la papelera de reciclaje nos evita (como ya lo hacían las órdenes escritas del modo texto) la enorme complejidad de tener que cambiar ceros por unos o unos por ceros en los lugares adecuados cuando queremos hacer desparecer algo.
Imaginemos ahora unos seres inteligentes que no han visto nunca un ordenador ni tienen la menor idea de cómo está hecho. Imaginemos que llega uno a sus manos (o a sus tentáculos, o a lo que sea que tengan como extremidades). Imaginemos que va acompañado del correspondiente manual de usuario. Imaginemos que son capaces de leerlo, que empiezan a usar el ordenador y les encantan sus capacidades y su facilidad de uso. Imaginemos, puestos a imaginar, que son “isomorfistas”, es decir, adeptos a la teoría según la cual las percepciones se corresponden con los elementos de la realidad que las generan. Esto último es lo más fácil de imaginar, porque la mayor parte de la gente es isomorfista, igual que el lector crítico que me está ayudando virtualmente a amenizar este texto. Imaginemos también que esos seres tienen una mente curiosa e inquieta y quieren saber cómo funciona ese extraordinario aparato que ha llegado a sus… dominios. Formularán sus hipótesis, y lo harán a partir de la observación y el conocimiento del ordenador que tienen como usuarios y también a partir de toda una serie de principios generales que siempre damos por supuestos a la hora de explicar lo que sea: que una cosa no puede existir y no existir al mismo tiempo, que si una cosa es igual a otra y esta es igual a una tercera, la primera será también igual a la tercera… y el resto de principios lógicos y matemáticos que siempre han de cumplirse en cualquier explicación. Y partirán también del principio isomórfico, que les llevará a suponer que, si para borrar un documento hay que arrastrarlo a la papelera de reciclaje, debe ser porque hay algo en el interior del ordenador que se corresponde con la papelera de reciclaje. Cuando se decidan a desmontar el ordenador y a analizar cómo contribuye cada una de las piezas a su funcionamiento, buscarán confiadamente la pieza que corresponde a la papelera de reciclaje. No seré yo quien los culpe, puesto que son isomorfistas, y menos aún debería culparlos el lector crítico, puesto que él también lo es. Nosotros, que sabemos cómo funciona un ordenador, porque lo hemos creado (hablo de los humanos, así en general), pensaremos que es una actitud ingenua, pero para ellos, que no saben cómo funciona, es una actitud coherente con su manera de entender el mundo: el isomorfismo.
La ingenuidad de estos seres es para mí la misma que la de los isomorfistas. Su razonamiento parece igualmente correcto: la papelera de reciclaje ha “aparecido” en el proceso de evolución del ordenador para efectuar satisfactoriamente una función, y lo hace de maravilla. ¿Cómo podría hacerlo si no se correspondiera con algo parecido que existe en el interior del ordenador? ¿Qué razón podría haber para que en la pantalla del ordenador aparezca una papelera si no hubiera algo parecido en su interior? Estamos aquí en el mismo punto en el que estábamos cuando el lector crítico se preguntaba qué sentido tendría que nuestras percepciones sean como son si no hubiera algo en la realidad que se correspondiera con ellas. Recordemos que argumentaba que, por el contrario, tendría todo el sentido que se correspondieran con la realidad, puesto que han de servir para desenvolverse en ella.



El mundo soñado: un entorno amigable
La teoría del interfaz de usuario dice: nuestras capacidades perceptivas e intelectuales y la imagen del mundo que deriva de ellas no han aparecido con la finalidad de representar fielmente la auténtica estructura de la realidad, sino para facilitar que podamos desenvolvernos en ella con las máximas garantías de éxito. Y ambas cosas NO son lo mismo. Es más: ambas cosas son incompatibles. La auténtica estructura de la realidad debe ser muy complicada. Extraordinariamente complicada. Ya lo es la estructura interna de un ordenador, y un ordenador es solo una de las cosas que hay en la realidad. La luz, por ejemplo, que es lo que nos permite ver, y por tanto es fundamental para captar la realidad, se compone, según los físicos, de una enorme cantidad de fotones que rebotan en los objetos y después inciden en nuestros ojos. Si nuestra percepción fuera fiel, deberíamos percibir todos y cada uno de esos fotones, pero entonces… no veríamos lo que nos conviene ver. Es una situación parecida a la del cine: si pudiésemos distinguir cada uno de los fotogramas por separado, no veríamos movimiento. Lo interesante de la vista es que no vemos cada uno de los fotones, sino que gracias a ellos vemos las cosas. Pero si las vemos, deben estar ahí, ¿no? ¡No! ¿Está ahí la papelera de reciclaje? Ver las cosas (creer que las vemos, imaginarlas, soñarlas) es útil para desenvolvernos en la realidad, pero no porque se correspondan con ella, sino porque, justamente al contrario, nos ocultan la complejidad subyacente y nos presenta algo mucho más sencillo y manejable. No hay ninguna razón para creer que las cosas existan. Lo más lógico es pensar que surgen en nuestra mente a partir de los estímulos sensoriales, como surge en nuestra mente el movimiento a partir de la secuencia de fotogramas del cine.
Nuestras percepciones, nuestra imagen del mundo, no ha surgido con la finalidad de revelarnos la auténtica estructura de la realidad, sino que es una interfaz de usuario, una ficción que nos facilita manejarnos con la realidad a base de proporcionarnos una especie de metáfora útil que nos oculte la complejidad y nos ayude en lo que nos interesa.
Soñamos dormidos y soñamos despiertos. Nuestra mente produce imágenes, sonidos, percepciones de diversos tipos, compone escenas y urde un relato que las conecta. A los sueños que produce mientras estamos dormidos les llamamos sueños. A los que produce cuando estamos despiertos les llamamos nuestro mundo y nuestra vida. Para producir los sueños la mente siempre se vale de materiales internos: recuerdos, ideas, emociones. Mientras dormidos, estamos desconectados del exterior, y entonces la mente combina estos materiales de acuerdo con oscuras dinámicas inconscientes. Cuando estamos despiertos, nos vemos sometidos a una fortísima presión del exterior. Tenemos que sobrevivir. Más en general, tenemos que desenvolvernos de la mejor manera posible en el medio en que existimos. La anticipación es un recurso fundamental para ello. Si sabemos qué va a suceder, podemos prepararnos mejor para afrontarlo. El relato que urde la mente está orientado a la anticipación: intenta dar a ese relato la lógica que mejor se adapte al entorno, de forma que podamos aprovechar las experiencias pasadas para anticipar las futuras. A lo largo de la evolución de nuestra especie, la mente ha ido elaborando y refinando las percepciones de forma que sean más eficaces para desenvolvernos en el medio, y ha ido dotando al relato de la lógica más útil para anticipar. No solo la mente: también los órganos sensoriales se han formado y han evolucionado para permitirnos reaccionar ante los estímulos que más útiles nos pueden resultar. Disponemos de un mecanismo que nos permite reaccionar cuando nos vemos expuestos a la luz, que es una radiación electromagnética, pero no reaccionamos ante otros tipos de radiación electromagnética que también existen en nuestro entorno. Y reaccionamos ante la luz, pero con limitaciones: solo captamos longitudes de onda entre el infrarrojo y el ultravioleta. Si nuestro medio no fuera la superficie de la tierra sino el fondo marino y nuestro tamaño fuera de unos pocos milímetros, habríamos desarrollado órganos sensoriales que reaccionarían ante estímulos totalmente diferentes, y si además hubiéramos desarrollado una conciencia, con toda seguridad el relato que nos presentaría del mundo y de la vida también sería totalmente diferente.
El mundo del que somos conscientes no es real, es un sueño útil. Es un interfaz de usuario que nos facilita la supervivencia y hace más eficaz nuestra interacción con el medio. La mente no nos enseña cómo es el mundo: nos lo oculta. De todo lo que hay, selecciona solo lo que puede ser interesante para nosotros, y aún de esa selección nos oculta su complejidad y nos presenta en su lugar unas imágenes que crea con la finalidad de que nos ayuden a conseguir nuestros objetivos de la manera más eficaz posible. La mesa sobre la que estoy escribiendo no es un objeto real, no tiene más realidad que el icono de la papelera de reciclaje. Es igual de útil que ella y por eso la veo. Pero decir que la veo es engañoso. Si no es real, en realidad no la veo: la sueño.