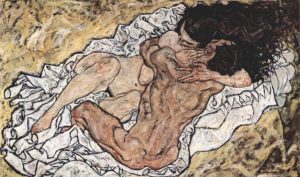Basada en la novela de Julian Barnes que lleva el mismo título, «El sentido de un final» transmite, sobre todo, nostalgia. Y trata también de la responsabilidad de nuestras acciones y de la culpa, y plantea el problema de la imposibilidad de un relato fiel del pasado cuando, de hecho, ni siquiera entonces sabíamos exactamente lo que sucedía.
Nostalgia sobre nostalgia
¿Todavía otra peli sobre la nostalgia? Sí, pero ¿qué tiene de malo la nostalgia? “Que el cine abusa de ella”, podría contestar alguien. Es cierto, replico yo. Pero es que no hay otro medio más adecuado para expresarla y transmitirla. Proust necesitó siete gruesos volúmenes para que su protagonista pudiera revivir el pasado, recurriendo a un McGuffin tan insignificante como el sabor de una magdalena empapada en el té. Por cierto que siempre he encontrado encantador el título que puso a su obra, “En busca del tiempo perdido”. Porque expresa, por una parte, la esencia de la nostalgia, recuperar un tiempo que ya se ha ido, pero al mismo tiempo sugiere que ese tiempo era en realidad un tiempo perdido, que no sirvió de nada, y pese a ello se quiere recuperar. Nostalgia en su máxima expresión: recuperar algo que fue una pérdida de tiempo. Y necesitar para ello siete gruesos volúmenes. ¿No es una pérdida de tiempo, la nostalgia misma? No puedo dejar de pensar que Proust podría haber conseguido transmitir a su público las mismas sensaciones haciendo una película, o una saga, y hubiera conseguido que la lectura de “En busca del tiempo perdido” no nos hiciera sospechar que perdemos demasiado tiempo con ella.
Y es que la nostalgia trata sobre el paso del tiempo, y en el cine vemos pasar el tiempo. Es fácil crear la ilusión de que el tiempo se ha ido. En la película que comento vemos, por ejemplo, al protagonista escribiendo de joven una carta con una máquina de escribir, y esa imagen transmite por sí misma la sensación de que el tiempo se ha ido. Porque ya no se escribe con máquinas de escribir. Aquella carta tiene una importancia central en la película, no es simplemente la magdalena de Proust. Y la escribió el protagonista, pero con una máquina de escribir. ¿Es responsable el viejo calvo en que se ha convertido ahora, que escribe emails en su ordenador, de lo que aquel joven impulsivo escribió con su máquina de escribir? Porque vemos a uno y al otro, y sabemos que son el mismo individuo, pero no acabamos de aceptar que sean el mismo individuo. Porque vemos a cada uno de ellos, cómo es, cómo actúa, qué busca, qué espera, y nos parece que son personas totalmente diferentes.
Una imagen vale más que mil palabras. Una fotografía de color sepia en la que aparece alguien vestido como vestía la gente hace varias décadas transmite nostalgia por sí misma. No hace falta añadir nada. Pero si además vemos a esa persona moverse, hablar, actuar, y captamos sus motivaciones, sus objetivos, sus ilusiones, entonces la sensación de que allí hubo alguien que vivió una vida que ya no existe, aunque él siga existiendo, es abrumadora. Eso tiene el cine, y tiene también todo lo demás: una música, unos movimientos de cámara, una ambientación… infinidad de recursos para transmitir la sensación de paso del tiempo.
El guionista de la película asigna, además, al protagonista, una ocupación que es por sí misma la quintaesencia de la nostalgia: vender cámaras fotográficas antiguas. Y digo que es una aportación del guionista porque en la novela de Julian Barnes en la que se basa la película ese detalle no aparece. Una cámara fotográfica permite captar el instante y provocar la nostalgia cuando la fotografía nos evoca aquel instante mucho tiempo después. Y una cámara fotográfica antigua es en ella misma un objeto nostálgico: evoca el tiempo pasado en que se utilizó, y hace pensar en las fotografías del pasado que captó. Nostalgia sobre nostalgia.
La nostalgia ya no es lo que era
Simone Signoret tituló su autobiografía “La nostalgia ya no es lo que era”, expresando la paradoja: no es que cualquier tiempo pasado fue mejor, y al recordarlo evocamos aquella cualidad que tenía y que lo hacía superior al tiempo actual, sino que lo transformamos al recordarlo y es entonces cuando lo hacemos mejor. Y el tiempo actual, que nos parece gris al compararlo con el que recordamos, será también mejor cuando lo evoquemos con nostalgia dentro de unos años. Porque en realidad si recordamos el tiempo perdido es porque nos gusta recordarlo. Nos recreamos en el recuerdo, y es el hecho de recordar el que nos hace gozar, no los contenidos del recuerdo. Al recordar, embellecemos. Vivimos una vida en el presente, y esa misma vida la volvemos a vivir de otra manera cuando más tarde la recordamos. Yo lo veo claro cada vez que llega una nueva crisis económica y los medios de comunicación anuncian: “Se acabó vivir como ricos”. Yo me digo: “¡Ya me ha vuelto a pasar! ¡Otra vez he estado viviendo como un rico y no me he dado cuenta!”. Porque es cuando lo recuerdas cuando piensas que entonces vivías muy bien. Mientras lo vivías todo te parecía normal.
En su novela Barnes da otra vuelta de tuerca al tema de la nostalgia, y la película lo recoge perfectamente. No es solo que los recuerdos deformen el pasado que vivimos y provoquen que añoremos una situación que en realidad nunca sucedió tal y como la añoramos. Es que, además, mientras vivíamos aquella situación tampoco sabíamos exactamente lo que pasaba. La historia es imposible como fuente fidedigna de conocimiento sobre el pasado (por cierto que en la novela el protagonista se dedica a la historia, lo que también resulta coherente con la trama, aunque menos visual), porque los protagonistas no están aquí para contarlo. Y aunque estuvieran, su recuerdo estará deformado. Y aunque no lo estuviera, ellos solo tienen una visión parcial de lo que sucedió.
El protagonista escribe su carta y luego olvida que la escribió. O recuerda que escribió algo totalmente distinto. Cuando le ponen la carta delante, tiene que aceptar que la escribió, y que por tanto el recuerdo que tenía era falso. Pero lo que no supo nunca, ni entonces ni ahora, fueron las consecuencias que tuvo aquella carta, porque se insertó en unas circunstancias que él no conocía. El recuerdo no solo está deformado por nuestro culpa, sino que también es siempre necesariamente parcial. Como dice un personaje, al final lo único que puede decirse sobre el pasado es que “algo sucedió”.
¿Por qué sentimos nostalgia? “De jóvenes —dice el protagonista— queremos que nuestras emociones sean como las de los libros, que den un vuelco a nuestra vida y creen una nueva realidad”. Queremos salir del corral en el que creemos estar encerrados, y las emociones han de ser un arma fundamental en esta liberación. Pero más tarde, al recordar, entendemos que cuando salimos de aquel corral quedamos encerrados en otro mayor. Y las emociones nos esforzamos en domesticarlas, para que no molesten, primero, y para que nos ayuden, después. “De viejos queremos algo más moderado, que sostenga la vida que tienes, que te digan que todo irá bien”. Parece que con el tiempo hemos aprendido a vivir: “Cuando más aprendes de la vida, menos la temes”. Deberíamos estar satisfechos. Deberíamos recordar nuestra juventud sin demasiada complacencia. Como una época de ignorancia, de ir a tientas, de extraviarnos y sufrir. Con ternura, quizás, con compasión. Pero ¿Por qué con nostalgia?
“Si la nostalgia significa la poderosa rememoración de emociones intensas —y lamentar que esos sentimientos ya no estén presentes en nuestra vida—, entonces me declaro culpable”. No nos hace felices, renunciar a las emociones poderosas de la juventud. No tememos la vida, ya, hemos aprendido a vivirla, pero hemos renunciado a muchas cosas para conseguirlo. A las emociones intensas, que echamos de menos. Hemos aprendido a… ¿no será sobrevivir? “Ni perdí ni vencí, evitaba ser herido y lo llamaba una capacidad de supervivencia”. La supervivencia está tan solo a un paso de la muerte. Está, en todo caso, bastante por detrás de la vida plena. Nietzsche criticaba a Sócrates que hubiera sustituido las emociones por la razón como guía de la conducta. Detrás de Sócrates, todos lo hemos hecho. Gracias a ello es más fácil sobrevivir. Pero dejamos de lado algo importante: la vida plena. La búsqueda de valores trascendentes revela que Sócrates en realidad no apreciaba la vida. Y por eso dice Nietzsche de él: “Y es que Sócrates quería morir. No fue Atenas quien le entregó la copa de veneno; fue él quien la tomó obligando a Atenas a dársela…”.
Nostalgia, culpa y suicidio
Dejándome contagiar por el gusto que tenía Nietzsche por la hipérbole, diría en este punto: cuando empezamos a sentir nostalgia es porque nos hemos convertido en muertos vivientes, y el recuerdo de las emociones desbocadas nos hace rememorar lo que era estar vivo. Cualquier nostalgia sería, por lo tanto, nostalgia de la vida, de lo que era vivir. Lo da a entender el protagonista en la película, hablando en off, y también emocionándose por el nacimiento de su nieto. Un recién nacido: eso sí que es vida en estado puro. Y es también una aportación del guionista, dicho sea de paso, que no se corresponde con la novela.
Queda por tocar el tema de la responsabilidad. Aquella carta. Cuando la escribió, el protagonista era demasiado joven para sentir nostalgia, pero no lo bastante para deformar el recuerdo. Para reinventar el pasado. Todos lo hacemos. Cambiamos el relato del pasado para sentirnos mejor en el presente. Nos enamoramos, somos felices durante un tiempo, nos distanciamos, nos peleamos, y nos acabamos diciendo: “En realidad aquello nunca fue bien”. “Nunca había conocido a nadie como tú”, decimos cada vez que empezamos una nueva relación, como el futbolista que cada vez que ficha por un nuevo club se muestra orgulloso de vestir, por fin, los colores que siempre había soñado. El protagonista escribe una carta malvada porque acomoda el pasado al rencor que siente en el presente. Y esa carta tendrá unas consecuencias que no podía prever. La situación es parecida a la de “Odio nacional”, el episodio de Black Mirror que comenté recientemente. Tú dices: “Ojalá te mueras”, pero no deseas la muerte real. Lo dices sabiendos que tus palabras no pueden causar la muerte de la persona odiada. Pero ¿y si la causan? ¿Serías tú el responsable? También en la película se cumple de una forma insospechada el mal que desea el protagonista, y él tiene que afrontar su responsabilidad.
Y un comentario breve, para acabar. “El suicidio es el único problema filosófico verdadero”, se dice en la película citando a Camús. No puedo evitar la tentación de volver a citarme a mí mismo, en el comentario a “La llegada”. Escribí entonces que la razón se estrella contra la muerte, incapaz de explicarla. La vida nos aboca a la tragedia básica que es la muerte. Filosofamos para encontrar el sentido de la vida, pero éste tiene que estar determinado por el hecho fundamental que es su fin. Se nos impone el absurdo de la muerte, y da igual todo lo que hagamos antes. Entonces, ¿no sería el suicidio el único acto de auténtica libertad, la única manera de conseguir el triunfo de la razón sobre el absurdo? Que la muerte no sea un absurdo, sino una consecuencia lógica de unas premisas, una verdad demostrable. La única decisión auténticamente humana.
En mi modesta opinión esta postura es el absurdo potenciado a la máxima expresión. La razón existe para permitirnos una vida mejor, aunque la contrapartida sea que la propia razón nos asfixia y nos impide gozar plenamente de algunas de las satisfacciones que comporta estar vivo. La actitud sensata (¿racional?) es usar la razón cuando sacamos provecho de ella, e intentar liberarnos de su peso insoportable en el resto de los casos. La actitud insensata (¿irracional?) es someternos a ella en todos los casos, a costa de permitirle privarnos de placeres y satisfacciones. La actitud extremadamente insensata sería llevar este sometimiento hasta el extremo de permitirle privarnos de cualquier placer, tanto los de origen irracional como los de origen racional. El suicidio no puede ser el triunfo de la razón porque nos priva de todo, incluso de la propia razón. Ante un problema deberíamos utilizarla para buscar una solución, y para compaginar las probables secuelas negativas con el resto de las satisfacciones que nos puede seguir ofreciendo la vida. Utilizarla para acabar con la propia vida es utilizarla de manera extremadamente irracional.